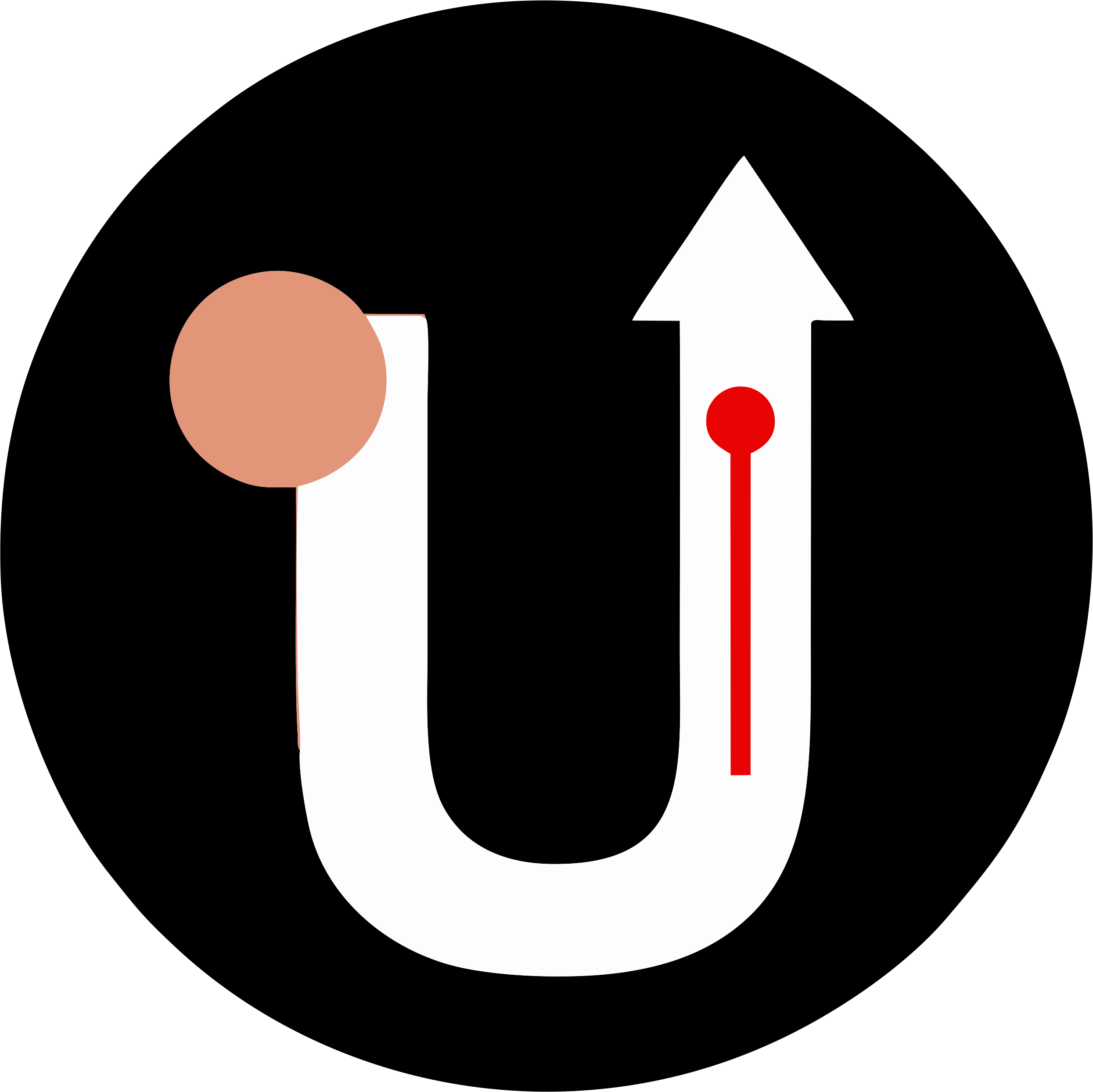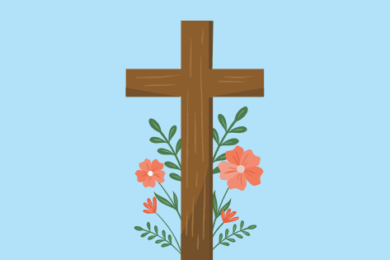Es una noche tranquila en altamar. El brillo plateado de la luna llena nos envuelve; su majestuoso resplandor reflejándose sobre las oscuras aguas mientras navegamos a través del mar de Galilea.
El tímido susurro del viento me acaricia la piel. Desde mi esquina puedo oír a Marcos y Mateo discutiendo los eventos del día. Pedro, como de costumbre, aporta sus opiniones sin miramientos. Lucas está sentado frente a ellos, al lado opuesto de la barca, taciturno.
En la esquina opuesta a la mía se encuentra Jesús, dulce y paciente Jesús. Ya hace un par de años que lo conozco, pero aún no logro comprenderlo a Él, ni a su ministerio. Solo sé que debo mantenerme a su lado. Con nariz asoleada y pies polvorientos, Él duerme tranquilo. El cansancio del día se dibuja sobre su rostro, pero aun así emana una expresión de paz que no puedo describir.

Luego de un frenético día, solo me quedan fuerzas para acostarme sobre mi espalda y perderme en la noche estrellada. No me queda energía ni ganas de hablar, así que me limito a escuchar. A la distancia escucho las conversaciones de los botes que nos rodean. La gente a la que Jesús pasó el día entero predicando le ha seguido. No los juzgo, yo haría lo mismo.
Con el suave vaivén de las olas que nos mece, me comienzo a sentir somnolienta. Parte de mí se rehúsa a dormir. Verás, a pesar de que prácticamente crecí a orillas del mar, le tengo pánico al agua. ¡Es irónico, lo sé!
De pronto todo se detiene. La temperatura se desploma y el bote no se mece más. Permanezco acostada, sin moverme. Una gota de lluvia cae sobre mi mejía, una corriente fría recorre mi espalda, mi pulso se acelera, me cuesta respirar. No quiero abrir los ojos, sé que una tormenta se avecina.
Sí, una tormenta se avecina. Un rayo enceguecedor parte el cielo nocturno, por un segundo parece ser de día. Luego la oscuridad regresa; esta vez más intensa. El silencio se rompe con el agresivo sonido de un trueno, y la paz se esfuma.
El mar se torna violento, el viento y las olas nos ultrajan. Nuestra pequeña barca sucumbe a manos de la despiadada tormenta.
¡Nos estamos hundiendo!
Los discípulos saltan a la acción. Yo permanezco sentada, congelada, en estado de pánico. En su desesperación, los discípulos comienzan a sacar el agua del barco con lo primero que encuentran a mano.
Sin poder tomar acción, observo el espectáculo desde mi esquina. Me aferro con fuerza a la orilla del barco para no caer. Y quiero gritar: “¡Jesús despierta!” “¡Jesús perecemos!” “¡Jesús!”. Pero mi garganta se cierra y no logro emitir sonido alguno.
En medio de los truenos y relámpagos, por un instante logro mirar el rostro de Jesús. Mi corazón desmaya ante lo que veo. En medio del caos, Jesús duerme. ¿Cómo puede dormir en medio de una tormenta así? Quiero extender mi mano y tocarlo, sacudirlo, despertarlo. Pero el espacio entre Él y yo ahora parece más largo que antes, y mis pies no responden.
Exhaustos y desesperados, los discípulos le gritan a Jesús, pero la tormenta ahogas sus voces, así que gritan aún más fuerte: “¡Jesús! ¿No te das cuenta de que perecemos?”

Finalmente, El Maestro abre sus ojos. Con autoridad se pone de pie, mira hacia su derecha, luego hacia su izquierda. Levantando sus manos respira profundo, me mira fijamente a los ojos y dice: “Paz, haya paz”.
¿Le está hablando a la tormenta o me está hablando a mí?
“Faltos de fe” dice Jesús con voz quebrantada. No logro sostener su mirada, miro hacia el suelo, sintiéndome avergonzada. Un peso sofocante me aplasta el pecho, mis ojos se llenan de lágrimas.
Dentro de mí grito: “¡pero quiero tener fe, quiero tener fe! ¡Jesús ayúdame a tener fe!”
Cómo deseo que me escuche, pero el nudo de mi garganta se interpone. Si tan solo Él pudiera leer mis pensamientos…
Luego de un minuto o dos, me atrevo a levantar la vista. Nuestros ojos se encuentran una vez más. El amor en su mirada me inunda, su tierna sonrisa ahuyenta mis miedos. Siento paz como nunca la había sentido. Desde la esquina opuesta de la barca, su cálido abrazo me envuelve.
Bajo la luz de la luna noto la expresión atónita de los discípulos. “¿Quien es este hombre que incluso el mar y el viento le obedecen?”
Yo sé quien es. Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. El creador del universo y dueño de mi ser. Siempre y cuando Él esté dentro de mi barca no habrá tormenta que me hunda; ahora lo sé.
Aliviada me recuesto sobre mi espalda una vez más y contemplo el cielo estrellado. Es una noche tranquila en altamar, y por primera vez hay paz dentro de mi ser.